EL TONTO EN LA COLINA
Tachas 581 • Al acecho de la magia • Jorge Luis Flores Hernández
Jorge Luis Flores Hernández
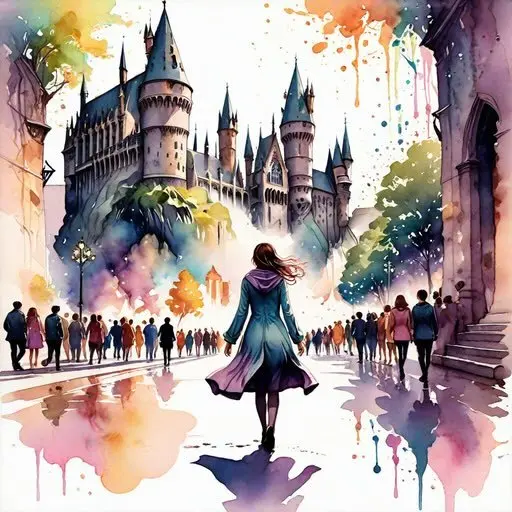
Sentado en el aeropuerto de Viena, esperando mi vuelo a Barcelona luego de haber asistido a un ciclo de conferencias, trato de escribir. Fallo. O creo que fallo. Pero sigo intentando.
Escribir, para mí, es como imagino que debe ser cazar. Es una labor sigilosa que requiere quietud y mucha paciencia, y a veces estás ahí, esperando en silencio frente al cuaderno y ningún texto se muestra, nada viene. Es muy probable que el problema venga de mí mismo. He hecho algún ruido que ha espantado a las palabras, estoy intranquilo y sienten mi miedo, escuchan mi corazón acelerado.
Pienso en aquella canción de Simon & Garfunkel, Kathy’s Song, que dice: “And a song I was writing was left undone/ I don’t know why I spend my time/ Writing songs I can’t believe/ With words that tare and strain to rhyme”. En muchas ocasiones me siento así. Comienzo textos que nunca acabo y me es imposible volver a ellos porque ya no les creo: no respiran, no están vivos.
Esa es la diferencia entre escritura y cacería. En la escritura debes atrapar al animal y no matarlo, sino hacerlo vivir. Si no se dan las condiciones necesarias, acabas con un texto disecado, con ojos de plástico que no ven y una mudez lastimosa.
Como dije en un inicio, vengo de un ciclo de conferencias sobre “semiótica de la resonancia” en Olomuc, República Checa. No contentos con la extrañeza y escepticismo que suscita ya de por sí el término “semiótica”, nos empeñamos en juntarlo con otros igual de esotéricos, como “resonancia”. Buscando yo por dónde agarrar esa sartén para poder participar con una charla pertinente, gravité hacia el sociólogo alemán Hartmut Rosa y su concepto de resonancia, mencionados en la convocatoria para el encuentro. No lo conocía y ni siquiera había escuchado su nombre, pero gracias a esta ocasión leí el libro de Rosa, Resonancia, y como sucede a veces en la vida de un lector, me ha resignificado y esclarecido el mundo, al menos por ahora.
De manera muy somera, Rosa se preocupa por la aceleración que caracteriza a la sociedad moderna y sobre todo a la modernidad tardía que vivimos. Esta aceleración multifacética (tecnológica, social, de experiencia vital) cuya lógica es la de la expansión, la apropiación y la dominación, nos impulsa a desear aprovechar la ingente cantidad de opciones, productos e incluso personalidades y, al no contar con el tiempo suficiente para hacerlo todo, vivimos siempre insatisfechos. La aceleración no nos da más tiempo, lo hace más escaso. Nos empuja a establecer relaciones con la realidad que son mudas, alienadas. Todos hemos vivido la extraña y francamente desoladora situación de estar frente a un sitio maravilloso, de postal, un lugar sobre el cual hemos leído y hemos visto en películas, pero de pronto, estando ahí, no sentimos nada o al menos no lo que esperábamos, lo que nos habían dicho que se sentiría, y nos presionamos internamente para producir ese sentimiento. Nos embarga una especie de vergüenza. “He fallado”, nos decimos, “mi sensibilidad no ha sido la adecuada”.
También, sin embargo, todos hemos vivido la experiencia contraria. Estar en un momento “común” y de pronto un atardecer se nos cuela al alma por la ventana del transporte público, o una canción nos reclama enteros mientras vamos al supermercado, una charla con alguien nos habla genuinamente, o una escena mundana nos conmueve. Esto es, para Rosa, la resonancia. Cuando se establece una relación significativa y transformadora entre el sujeto y un segmento del mundo que puede ser una persona, una actividad, un lugar, una forma de expresión. Lo crucial es que estas experiencias pueden buscarse, puede uno estar predispuesto a ellas, pero no pueden forzarse, ni empaquetarse para ser vendidas; no forman parte de la lógica de expansión, apropiación y dominación del mundo acelerado, sino que son un escape momentáneo de este. Al centro de ellas, por eso mismo, existe una intensa melancolía, pues intuimos que ese estado de súbita plenitud es efímero y que el segmento del mundo con el que nos hemos puesto en diálogo no es nuestro y nunca lo será. Esa es su tragedia, pero también su virtud.
Escribir, como cualquier otra actividad creativa que busca establecer una conexión, precisa de momentos de resonancia. De ahí que el 99% del proceso creativo sea estéril, sus frutos nunca alcanzan a madurar, sus pétalos florecen marchitos y hay que deshacerse de ellos.
Muy de vez en cuando, no obstante, tras haber pasado muchas jornadas en silencio, contemplando, reteniendo la respiración, el animal sale de su refugio, nos mira a los ojos, resonamos y el texto vive.






