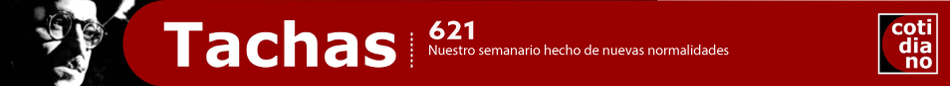DISFRUTES COTIDIANOS
Tachas 621 • La carga más pesada: Sentir las palpitaciones • Fernando Cuevas
Fernando Cuevas

Una mujer y su esposo leñadoar sobreviven en un bosque cuya naturaleza sólo es interrumpida por el paso del tren: se han acostumbrado a la pobreza, la soledad y la rutina. Corren los años del nazismo, el holocausto judío y la consecuente II Guerra Mundial. Cuando el hombre se va a la aserradora, su esposa se detiene un momento frente a las vías para pedirle a los dioses que le den algo de comer, un sustento; en una de esas ocasiones, lo que escucha es el llanto de una bebé, arrojada desde uno de esos trenes: la protección y el cuidado de la mercancía más preciosa (según el título original) se convertirá en una misión para ella, a pesar de las iniciales reticencias de su rudo compañero, quien considera a la pequeña una maldición de la que habría que deshacerse, sobre todo porque pertenece a los que no tienen corazón.
Con una animación a partir de trazos gruesos que discurre entre los contrastantes paisajes boscosos según la época del año, los tonos grises del traslado de los judíos al campo de exterminio, la iluminación del fuego o la lámpara en los interiores y el detalle de los enfáticos rostros, La carga más pesada (Francia, 2024) propone una perspectiva del genocidio emprendido por los Nazis desde una mirada particular y en apariencia distante: la sencillez y bondad, junto con los prejuicios discriminatorios y la ignorancia criminal, de la gente que vive cerca de un centro de exterminio, algunos todavía con creencias retrógradas en cuanto a considerar a otro ser humano inferior o digno de morir por el sólo hecho de pertenecer a un determinado grupo étnico.
Con puntuales intervenciones de un narrador en off, el guion coescrito por Jean-Claude Grumberg, también autor del texto fuente, se bifurca para reencontrarse en el episodio final, con todo y epílogo: por un lado, los esfuerzos para ayudar a la criatura a sobrevivir, incluyendo la ayuda del hombre que carga con la guerra en su rostro y su cabra, la tercera “madre” de la pequeña, además del paulatino cambio de visión del hosco padre adoptivo; por el otro, la fuerte decisión del hombre en el vagón del tren que los lleva a la muerte y que avienta a una de sus gemelas por la ventana esperando así salvarla; finalmente, los sucesos inmediatamente posteriores al conflicto bélico con la llegada del ejército ruso al campo, y la situación de algunos de los personajes veinte años después.
El director Michel Hazanavicius (Godard, amor mío, 2017; El artista, 2011), quien ya había arremetido contra los nazis en vertiente paródica vía OSS 117: El Cairo, nido de espías (2006), y explorado la separación familiar en contexto de guerra a través de La búsqueda (2014), ambientada durante la invasión rusa a Chechenia en 1999, recurre a la animación como forma para plasmar la manera en la que se extienden las ideas nocivas acerca del racismo, como si fueran un certeza inamovible, así como la forma en la que pueden ser puestas en evidencia por su falsedad: empezar a sentir la palpitación como una forma de conversión y agradecer ya no a los dioses de quién sabe dónde o de qué, sino a los seres vivos que protegen y van en contra de las implantadas nociones de muerte.
El omnipresente score de Alexandre Desplat transita de tonalidades emotivas con el melódico piano al frente de las cuerdas, a otras más lúdicas, cuando la pequeña juega y ríe con el perro o su cada vez menos reticente padre adoptivo, y de ahí a unas más sobrecogedoras secuencias como la pesadilla del sobreviviente que se mezcla con la espeluznante realidad experimentada, en similar vertiente del siniestro sueño recurrente que detona los recuerdos de Ari Folman, el realizador israelí de Vals con Bashir (2008), sobre el conflicto en Líbano de 1982 y también recurriendo a la animación como forma de documentación, misma línea en la que se ubica Flee: Huyendo de casa (Rasmussen, 2021), sobre la revelación que un hombre tiene que hacer sobre su escape de su natal Afganistán, aún siendo niño, para llegar como refugiado a Dinamarca.
Cuidar de quien lo necesita en tiempos de guerra, como veíamos en La tumba de las luciérnagas (Takahata, 1988), obra maestra de la animación del cine bélico, poniéndose en riesgo frente a los ataques irracionales o cargando la foto hasta el último momento, a pesar del horror vivido y de la angustia ante la propia imagen. Escuchar el llamado en forma de llanto infantil entre la tormenta de nieve, justo para darle un nuevo y radical sentido a la vida, más allá de evitar la muerte día a día, acaso siendo liberados como la liebre: con el aullido de la manada de lobos, sentir las palpitaciones primero del árbol caído y después en el resto de los objetos para redescubrir que la pequeña descorazonada es, en realidad y como todos, una de los nuestros.
[Ir a la portada de Tachas 621]