CUENTO
Entrevistas con hombres enamorados
Óscar Luviano
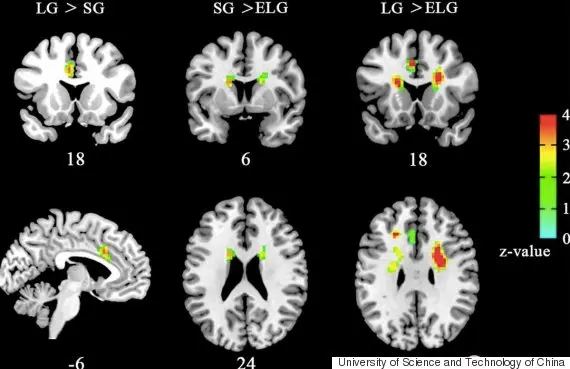
Del amor los hombres no deberíamos hablar. Escudarnos tras de él, convertirlo a fuerza de versos y recuentos de supuestos sacrificios en una coartada ontológica. He hecho por amarte esto. He dejado de hacer esto por amarte. Del amor, sólo el silencio. Y es que con el amor, al narrarlo, nos pasa lo mismo que cuando escribimos poemas eróticos: apenas conseguimos versos burlescos.
Prefiero no hablar del amor que me tocó y perdí o derroche o destruí. En mi defensa, sin embargo, debo decir que siempre he estado abierto a hablar con los hombres que fueron pareja de las mujeres de las que me he enamorado.
Los he escuchado cuando estaban con ellas y después de haberlas perdido, en el delirio del enamoramiento o mientras elucubraban venganzas. Nunca resignados. Siempre en silencio, pues esperaba que de su verborragia brotase la iluminación: ¿Qué había en ellos que no estaba en mí? ¿Qué los hacía merecedores del amor que nunca se manifestaría para mí?
Así escuché al monero asmático, al bailarín perfecto, al actor ensimismado, al mimo internacional, al poeta adicto, al matemático de ojos imposibles, al domador de tigres, al editor iracundo, al guionista sin gracia, al novelista infiel, al evangelista cogelón.
Debo ser sincero: hablé con ellos más de lo que charlé con las mujeres de las que me he enamorado. Esto es porque para mí el amor es embelesamiento e inercia. Cuando la belleza del mundo me arrolla con su brutal ternura, me dejo aniquilar en silencio. Contemplo, escucho, les ruego calladamente que permanezcamos por siempre en ese primer momento en que me dirigieron la palabra. Inútilmente.
Por encima de todos esos hombres enamorados, recuerdo a Martín, el de las mascotas. Creo que mi entrevista con él resume a la perfección lo que es hablar con un hombre enamorado de la mujer que uno ama sin esperanza. Y, también, es un excelente resumen de lo que es el amor para los hombres. O de lo que los hombres son para el amor.
Espero que sea instructiva.
En aquel entonces estaba esmerándome en ser un poeta sin ortografía ni lecturas. Elsa creía que yo era uno, y en retribución me perdí por ella. Sin caso, pues prefería hombres con dinero que la llevaban a eso de conocer el mundo y le regalaban perros caros.
En una ocasión que se fue de viaje con uno de esos hombres (un judicial, con el que tuve la entrevista obligada más adelante, y en la que me contó que cuando Elsa lo dejó la llamó con el revólver reglamentario en la sien), me pidió que me quedara en su casa y le cuidara al último perro caro: Atún.
De modo que así lo hice, aunque me dejó las llaves en un buzón y la idea era que se las dejase de vuelta ahí mismo.
Fue una semana terrible. Atún era un bulldog violento, y apenas entré al departamento me gruñó, y trató de morderme cuando le di de comer. La primera vez que fui al baño me persiguió y se estampó contra la puerta. Al final quedé relegado a un sillón, donde dormí y comí lo que pude sacar del refrigerador en una expedición de la que salí con el zapato masticado. Atún me gruñía por lo bajo desde la cama de Elsa. Casi no dormí y ni siquiera me atrevía a encender la televisión o la luz. Los ojos de Atún brillaban como los corazones gemelos de la furia en la penumbra que nos separaba.
De pronto, a mitad de la tercera noche, pegó un salto de cama moviendo la cola. Creí que era su felicidad al decidir degollarme de una vez por todas. Se metió al baño y ladró con alegría al marco de la ventana que se vino abajo.
A pesar de mi miedo, tuve que ir a ver qué estaba pasando.
Un hombre estaba entrando por la ventana, como una sombra horizontal por lo estrecho del ventanuco. Se sostenía en el aire con la pura presión de las manos y los pies contra las paredes. Saludó a Atún, que brincaba para lamerle la cara, y al verme se dejó caer después de caer.
Es decir: esperaba que esa silueta en la puerta del baño no fuera la mía, pero lo era, y la sonrisa que iluminaba su rostro cayó, y él detrás de ella.
Óscar. Martín. Era Martín, claro, el último ex que, me daba cuenta en ese momento, se enteraba de que lo era. ¿Y Elsa? De viaje. Le cuido al Atún. ¿A dónde se fue? Levante los hombros porque claramente me estaba preguntando ¿Con quién?
¿Estás bien? El madrazo en el suelo del baño había sido considerable, y estábamos en un tercer piso, con lo que estaba llenó de raspones en las manos y en la cara, con lamparones de cal en la ropa, tras haber trepado por la fachada. Estoy bien, respondió, y eso que no lo estaba. ¿Me dejas lavarme? Claro.
Mientras el agua corría me dijo que no me asustara, que él y Elsa tenían ese juego, que él entraba mientras ella dormía. Quería sorprenderla.
Yo estaba pensando en la manera de endilgarle al perro y largarme de una vez. Tenemos problemas, me confesó. Tenía la toalla en las manos y el pelo revuelto. Creí que si le caí de improviso… Asentí.
Hicimos café. O lo hizo él, que sabía dónde estaban las cosas. Atún no paraba de gruñirme tendido a sus pies. Nos sentamos en la sala, con una mesa sobre la que Elsa escribía sus poemas de una frase. No recuerdo ninguno. ¿Sabes poner el marco de vuelta? Sí, está flojo a propósito. Ahorita lo acomodo.
Mira, Óscar…
Sorbí mi café. Así es como las entrevistas con los hombres enamorados comienzan. ¿Puedo confiar en ti, Óscar? No hizo falta que le contestara. ¿Sabes lo que está pasando, verdad? Tampoco fue necesario responder.
Asintió. Dejó su taza sobre los poemas de un verso y observó los muebles, las cortinas, la cama que no volvería a ver nunca o por lo menos de la manera en que los había visto hasta entonces. Abrazó a Atún con una ternura que yo entonces creía imposible en un hombre. Largamente, ocultando el rostro en el hocico del perro.
A pesar de los celos que sentía de él, no me causaba placer su desgracia, su exilio irremediable, y me di a lo que dice “hacerle plática”.
¿Tú le diste a Atún? ¿Te lo vas a llevar? Tenía toda la esperanza de que me dijera que sí.
No, yo no soy el papá de Atún. Le dio un beso en los belfos. Ojalá. Ojalá. Aunque tengo una conexión muy especial con los animales. ¿Ah, sí? De pronto, era importante llenar el hueco entre los dos con palabras. Sí, desde chiquito.
Mi mamá me dio un camaleón. Era así, me mostró el tamaño con los dedos abiertos. Luego se murió, y tuve un chihuahua. Mostró el tamaño con ambas manos. Luego me dieron una tortuga. Abrió más las manos. Después tuve un salchicha. Las manos se abrieron un poco más. Y entonces encontramos un halcón allá en Valle de Bravo. Era así con las alas abiertas. Abrió los brazos del todo. Entonces se quedó inmóvil, así.
No hizo falta preguntar qué tendría a continuación, pues sabía que ya no tendría nada. O no la bestia de alas aún más grandes, que ya no encontraría al lado de Elsa. Cerró los brazos y agitó las manos, con ese gesto con el que los cetreros acarician las alas del halcón. Entonces… dijo, y le tembló la barbilla. No tuve valor para ofrecerle más café. El perro le subió las patas al regazo, pero no le hizo caso.
Se veía, de golpe, más pequeño, como consciente de lo que había levantado el vuelo sin él. De aquella fuerza imposible que le había utilizado, y que ahora le abandonaba ahí conmigo, como una mascota huérfana.
•






