Tachas 542 • Lo antológico y lo generacional [I] • Julián Herbert
Julián Herbert
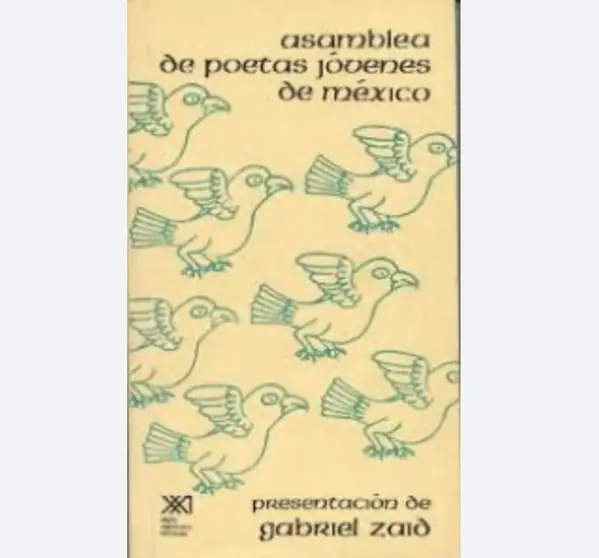
Lo antológico
Comento al vuelo tres antologías de poesía. No por su trascendencia; por la peculiaridad de sus respectivos métodos. Se trata de Poesía en movimiento, Asamblea de poetas jóvenes de México y El manantial latente.[1]
Poesía en movimiento es un clásico de nuestras letras. Apenas tengo que referirme a la nómina incluida y a lo provocativo de su prólogo: un esfuerzo organizador de la tradición moderna. El concepto “generación” tiene ahí acotada importancia; la correspondencia entre diversas voces ocupa el eje de la obra. Con todo y lo feliz que ésta resulta en la mayoría de sus apuestas, confirmaciones y hallazgos, no deja de ser irónica la ausencia de dos tardíos autores: Eduardo Lizalde y Gerardo Deniz. Y es que ellos son quizá los poetas mexicanos vivos que más influyen al presente. Ellos y no Rubén Bonifaz Nuño, Homero Aridjis o Jaime Augusto Shelley. Poesía en movimiento puede ser leído aún con alegría, y a mí eso me basta para tenerle estima. Pero dos de sus pretensiones declaradas –Chumacero y Pacheco: ser vademecum de la herencia que usufructuamos; Paz y Aridjis: erigirse como vaticinio de mutaciones estéticas– fueron parcialmente contrariadas por la historia.
Algo semejante, aunque en sentido opuesto, le ocurre a la Asamblea de Zaid. Él declara que ha emprendido su proyecto para llenar lagunas entre Poesía en movimiento y la lírica joven. Asamblea es un antolómetro, primer experimento nacional para mostrar que hacer compilaciones sería, a partir de entonces, un trabajo arduo y provisional. Con entusiasmo y desazón ante el auge de las tecnologías, Zaid enfatiza la imposibilidad individual de asimilar todos los productos de la industria cultural.
Lo que vuelve difícil de leer hoy Asamblea no es ni su extensión ni la diversidad que nos reporta: es lo francamente malos que son muchos de los poemas. El autor supeditó su instinto literario a la presentación de un caso: la grafomanía de nuestra analfabeta sociedad. Le interesaba mostrar que escribíamos demasiado y que no contábamos con sistemas de acopio y mantenimiento de la información que respondieran a tal práctica cultural. Estableció este punto renunciando a distinguir el grano de la paja. La suya es una declaración sociológica. En este sentido, Asamblea se asemeja a un estupendo reportaje –que continúa vigente. Su carácter antológico, en cambio, me parece envejecido.
Acusada de narcisismo, El manantial latente se ocupa de los poetas mexicanos nacidos entre 1965 y 1978. A diferencia de Poesía en movimiento, propone un impasse de la tradición: se circunscribe a los jóvenes; solo dialoga con el pasado a través de uno de sus anexos, la serie de encuestas aplicadas a los seleccionados. Pero, a diferencia de Asamblea…, se coloca en un ámbito intelectual donde la valoración estética de los poemas es más que plausible: severa y perentoria. No pretende únicamente dar cuenta de la existencia de una generación sino distinguir en ella a los “buenos poetas” de los “malos”. ¿Con qué criterio?... El del gusto y los intereses de los compiladores. Los “buenos poetas” son definidos no por valores académicos o abstractos, tampoco –es evidente– por su pertenencia a un corpus históricamente probado, sino en forma unilateral: por la postura de Lumbreras y Bravo ante la literatura y su sentido poético de cara al siglo XXI. Era natural, e incluso justo, que esto irritara a muchos poetas y lectores. Pero la actitud de Lumbreras y Bravo, por su parte, no implica inmoralidad alguna.
David Huerta ha escrito: “la antología codifica la tradición, de acuerdo con las valoraciones del seleccionador y prologuista. Debe tener autoridad: ésta proviene de la seguridad, la firmeza, el aplomo del juicio que la sustenta”.[2] El manantial… fue compuesto, me atrevo a decir, como diferida reacción a la Asamblea. Esta intuición me hace apreciar el temple de los autores, que en el prólogo establecen –siguiendo un pensamiento de Fernández Granados,[3] quien a su vez resumía tanto a Pound como a Paz– una serie de “estratos” dentro de los cuales agrupan a sus seleccionados. Ofrecen asimismo –con muy poco tacto– un listado de 300 escritores que fueron consultados mas no seleccionados; lo que bien puede tomarse como una grosería pero a la vez enmienda la plana al método de Zaid.
El manantial… se coloca también al margen de ejercicios compilatorios como Poetas de una generación (en sus dos ediciones): un proyecto en el que la división por décadas pesó más que el constructio generacional, cultural y crítico. Al practicar sus incisiones cronológicas sin respeto al orden decimal, El manantial latente enfatiza en el concepto generación la perspectiva orteguiana: algo relativo a la sociedad y la historia. No obstante, los elementos que han llevado a tal caracterización nunca son descritos con precisión en el prólogo.
Lo distintivo del volumen no es, en mi opinión, su polémico aparato crítico. Tampoco la vituperada ausencia de algunos autores. Creo que su mayor peculiaridad estriba en haber cerrado al mismo tiempo dos escotillas. Una: el ejercicio comparatista entre la escritura de los jóvenes y las obras de la generación inmediatamente anterior. Otra: una inclusión irrestricta, meramente documental, de los nuevos poetas –aspiración que actualmente se cumple en multitudinarias, ilegibles antologías que aparecen con regularidad casi hemerográfica.
El manantial latente propuso una discusión. Tomó una postura. Hubiera sido infructuoso para él revisitar toda la tradición mexicana moderna (¿para qué?... ¿Para imprimir otra vez Muerte sin fin?...). No obstante, me parece que renunció a un ejercicio que sí le competía (al menos en términos históricos). Me refiero a poner en relación a dos generaciones literarias: los nacidos entre 1949 y 1979.[4]
Se trata de una idea a la que pienso regresar al final de este ensayo.
Lo generacional
Tomando en cuenta la frecuencia con que se le da por descontado, el concepto “generación” goza de prestigio en nuestro contexto. Una importancia basada no en el peso específico del término, que aisladamente, quizá estemos de acuerdo, vale poco: una importancia cuyo centro de gravedad es el ámbito social y las relaciones jerárquicas que por mediación de él establecen algunos artistas mexicanos; lo intergeneracional.
Y es que, no está de más decirlo, las relaciones jerárquicas se entremezclan no pocas veces con la edad. Ante la escasez de lectores (en términos potenciales, México es el peor país lector del mundo), y en una sociedad que ofrece inusitadas posibilidades de desarrollo profesional y económico a los artistas, es difícil evitar que los poetas maduros se transformen simbólicamente en El-Lector: su influencia sobre el gusto y el afianzamiento de autores nuevos es significativa.[5] Tal influencia es social pero también estilística: no olvidemos que quienes tienen a su cargo criticar obras, otorgar becas, seleccionar antologías, juzgar premios, escribir cuartas de forros, editar libros y, en general, editorializar en torno a la poesía, son también (al menos en una parte de los casos) poetas cuya obra es sinceramente apreciada por una significativa cantidad de lectores.
¿Cómo se percibe el concepto “generaciones” en la actualidad?... David Huerta ha hecho un resumen de una de las posturas:
Una anotación de Juan Goytisolo recogida por Luis Vicente de Aguinaga en su libro Lámpara de mano zanja, con tino y gracia insuperables, el viejo y orteguiano asunto de las generaciones, reduciéndolo al absurdo: ¿a quién en sus cabales se le ocurriría considerar a San Juan de la Cruz como un poeta eminente de la generación de 1575?[6]
El argumento se aleja sensiblemente de la postura de Paz, quien alguna vez escribió, refiriéndose a las diferencias entre los poetas de Taller y los Contemporáneos:
Aunque es imposible resumir en una frase lo que nos separaba de nuestros predecesores, me parece que la gran diferencia consistía en que nuestra conciencia del tiempo que vivíamos era más viva y, ya que no más lúcida, sí más honda y total. El tiempo nos hacía una pregunta a la que había que responder si no queríamos perder la cara y el alma. Nos angustiaba nuestra situación en la historia.[7]
¿Debemos despachar el tema sin más, de un plumazo?... No soy tan díscolo como para no reconocer mi admiración por Huerta. Sin embargo no puedo coincidir con él en este punto. La frase de Goytisolo tiene gracia y es punzante, mas no me parece que zanje nada. El concepto de originalidad emitido por los Siglos de Oro es, sigue siendo, radicalmente distinto al nuestro: para ellos, ésta consistía en la revisitación atinada de un corpus tópico y retórico estable, cuyas variaciones temáticas y cuya base formal se habían mantenido en Europa durante unos trescientos años. En este sentido, hablar de “generaciones” sería, estoy de acuerdo, ridículo. El problema empieza con el siglo XIX: no es fácil reducir a un mismo túmulo a Victor Hugo (1802), Nerval (1808) y Baudelaire (1821). Por no agregar a Mallarmé (1842) y Rimbaud (1854). Las fechas de nacimiento de estos cinco poetas se suceden en apenas 52 años. O, dicho más ilustrativamente: entre el nacimiento de Hugo (cuyo alejandrino es conversacional pero rítmicamente clásico) y el de Mallarmé (que prefigura la poesía concreta) transcurrieron 40 años. Entre Garcilaso y San Juan hay 41, y 150 entre el toledano y Sor Juana.
¿Qué sucedió? Un cambio que no es académico ni –exclusivamente– estilístico sino metafísico: el de nuestro sentimiento del tiempo. Aunque el fin de la modernidad se haya decretado hace décadas, esto no salva la situación sino que la complica más. Una vez la humanidad creyó en lo eterno; ese instante pasó y no ha sido restaurado. Cualquiera tiene derecho a obviar tal calamidad; pero ello implica una abstención, no una solución. Lo que hace cien años se percibía como un ascenso lineal de la historia quedó reducido, en la zona de entreguerras espirituales que fue el proceso posmoderno, a una aquiescencia de información vastísima, conjugada perpetuamente en presente y mayoritariamente inútil. Sí, la Historia fue sustituida, pero no por la mística o la definitiva elevación de la sociedad: por la vulgaridad de una nota periodística. No obstante, la preocupación de Paz siguió vigente: ¿quiénes somos, como artistas, de cara a nuestro sentimiento del tiempo? Es improbable que nos arroguemos la falta de interés de San Juan y sus contemporáneos respecto de lo generacional. Nuestro repertorio espiritual, en tanto que miembros del conglomerado humano, está más cerca del artepurismo romántico y el compromiso social vanguardista que del misticismo cristiano del siglo XVI. No en términos cronológicos: en términos de lo que entendemos por Absoluto y Trascendencia.[8] Incluso si decidimos alejarnos de la norma que rige a nuestras sociedades y vivir como un carmelita del Imperio Español, estaremos ejerciendo un valor espiritual heredado de la modernidad: el individualismo.
Desde esta perspectiva, el concepto “generación” me parece pertinente: implica la decisión filosófica de seguir leyendo el mundo a contraluz de la historia. Una postura de la que se colige la pertinencia del concepto “tradición” pues, como bien señala Paz: “la tradición es una invención moderna. Los llamados pueblos tradicionales no saben que lo son: repiten unos gestos heredados, fuera de la historia, fuera del tiempo –o, más bien, inmersos en otro tiempo, cíclico y cerrado.”[9] En su artículo “Por una poética retro”, La otra postura, la de un ámbito artístico donde “lo generacional” resulta insignificante para cualquiera “en sus cabales”, tampoco me parece equivocada: implica la elección filosófica de un arte que prescinde de la Historia y toma la obra artística como realización del Absoluto; más baudelaireano, imposible.
Se trata, pues, de una elección. Yo elijo la primera postura. Con esta salvedad: opino que el conocimiento de una generación literaria solo se completa mediante el ejercicio comparatista e intergeneracional.
***
Julián Herbert (Acapulco, 1971) es autor de los libros de poemas El nombre de esta casa (1999), La resistencia (2003 y 2015), Kubla Khan (2005), Pastilla camaleón (2009), Álbum Iscariote (2013) y la antología bilingüe español/alemán Jesus Liebt Dich Nicht / Cristo no te ama (2014); de las novelas Un mundo infiel (2004 y 2016) y Canción de tumba (2011); del libro de cuentos Cocaína (manual de usuario) (2006); del volumen de ensayos Caníbal. Apuntes sobre poesía mexicana reciente (2010); de la colección de artículos El borracho que se cree invisible (2014); y de la crónica histórica La casa del dolor ajeno (2015). Es coautor, junto a León Plascencia Ñol, de la colección de relatos Tratado sobre la infidelidad (2010 y 2015) y, junto a Luis Jorge Boone, del díptico narrativo El polvo que levantan las botas de los muertos (2013). Ha realizado cuatro compilaciones: El decir y el vértigo. Panorama de la poesía hispanoamericana reciente (1965-1979) (2005); Anuario de poesía mexicana 2007 y Escribir poesía en México 1 y 2 (2010 y 2012), en colaboración con Santiago Matías y Javier de la Mora. Es vocalista de la banda de rock Los Tigres de Borges. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen (2003), la Presea Manuel Acuña (2004), el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola (2006), el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez (2008; compartido con León Plascencia Ñol), el Premio Jaén de Novela (2011) y el Premio Iberoamericano Elena Poniatowska (2012). Algunos de sus libros están traducidos al inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
[Ir a la portada de Tachas 542]
[1] Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, Poesía en movimiento, México, 1915-1966, México: Siglo XXI Editores, 1966; Gabriel Zaid, Asamblea de poetas jóvenes de México, México: Siglo XXI Editores, 1980; Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo Varela, El manantial latente. Muestra de poesía mexicana desde el ahora: 1986-2002, México: Conaculta, 2002.
[2] En el prólogo al Anuario de poesía mexicana 2005, México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 15.
[3] “Poesía mexicana de fin de siglo. Para una calibración de puntos cardinales” en Víctor Toledo (coordinador), Poética mexicana contemporánea, Puebla, México: BUAP, 2000.
[4] A modo de convención operativa, sigo en este texto la opinión de quienes dan un margen aproximado de quince años al desarrollo de cada generación.
[5] Hay poetas –algunos muy buenos– que viven al margen del ámbito que describo. No obstante, los subproductos de la poesía –becas, premios, cátedras de tiempo completo– son componente cotidiano de la industria cultural mexicana, y afectan (querámoslo o no) el enfoque de nuestra crítica literaria y política. Obviar esto en aras de una pureza ética o estética suena bonito pero abona poco a la descripción de una realidad intelectual.
[6] Op. Cit., p. 11.
[7] Octavio Paz, Obras completas tomo 4. Generaciones y semblanzas. Dominio Mexicano, México: Círculo de lectores / Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 103-104.
[8] Hay un libro que encarna una profunda y certera reflexión al respecto: Tzvetan Todorov, Los aventureros del absoluto, Barcelona, España: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2007.
[9] Op. Cit., p. 115.






